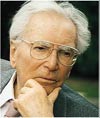»
bibel
»
Otros
»
Víctor E. Frankl
»
La psicoterapia al alcance de todos
»
bibel
»
Otros
»
Víctor E. Frankl
»
La psicoterapia al alcance de todos
XIX.- ¿Eutanasia o asesinato en masa?
Es muy frecuente oír —y actualmente se repite a menudo— que quitar la vida a los enfermos incurables, especialmente a los enfermos mentales, constituye en los programas político-ideológicos, que por otra parte se rechazan rotundamente, lo único justificable y «que mejor se puede entender». Como es sabido, a los enfermos se les ha considerado como «vidas que no son dignas de vivirse» por el simple motivo de ser enfermos, y como tales, se les ha amenazado con la destrucción o se ha acabado realmente con ellos. Voy a intentar analizar todos aquellos argumentos que en la mayoría de los casos son sólo el presupuesto inconfesado para adoptar una actitud positiva, afirmativa, ante el problema de la eutanasia y presentar argumentos contrarios lo más indiscutibles y consistentes posible.
Como se trata sobre todo de enfermos mentales incurables, cuyo derecho a la vida se discute por considerarles vidas sin sentido, sin valor, «no dignas de vivirse», tenemos que plantearnos en primer lugar la siguiente pregunta: ¿Qué significa «incurable»? En vez de dar una serie de explicaciones que ustedes, como no especialistas, quizá no entenderían y sobre todo no podrían controlar, me limitaré a exponerles un caso concreto que yo mismo he vivido. En un hospital había un hombre joven que se encontraba en un estado de inhibición. Hacía cinco años que no había dicho una sola palabra, no comía por sí solo, sino que había que alimentarle artificialmente por la nariz con la ayuda de un tubo, y estaba día tras día tumbado en la cama, por lo que se atrofió la musculatura de sus piernas. Si durante una de las visitas que los estudiantes de medicina realizan tan a menudo al hospital les hubiera mostrado este caso, seguro que alguno de ellos me habría preguntado: «Díganos en serio, doctor, ¿no sería mejor acabar con una persona así?» El tiempo le habría dado la respuesta. Un día, sin ningún motivo aparente, el enfermo se incorporó en la cama, pidió que se le diera la comida normalmente y expresó su deseo de salir de la cama para empezar los ejercicios que le ayudarían a volver a andar. Por lo demás se comportaba de forma totalmente normal, es decir, conforme a su situación. Los músculos de las piernas comenzaron poco a poco a ser más fuertes, y tras pocas semanas el paciente fue dado de alta. Poco después no sólo volvía a trabajar en su profesión anterior, sino que además daba conferencias en una de las universidades de Viena, relatando viajes por el extranjero y excursiones alpinas que había realizado en tiempos pasados y de las que conservaba numerosas fotografías. En cierta ocasión, tras invitarle yo a pronunciar una conferencia sobre su vida interior durante los cinco años críticos de su estancia en el hospital, habló también ante un pequeño grupo de psiquiatras. Describió interesantes vivencias de toda clase de aquella época, lo que nos permitió formarnos una idea no sólo de la riqueza psíquica que se había ocultado tras la «pobreza exterior de movimientos» (tal como se suele decir en psiquiatría), sino también de los numerosos e interesantes detalles del acontecimiento «entre bastidores», del acontecimiento que no puede ni siquiera imaginarse un médico que sólo hace visitas y que aparte de éstas no llega a ver nada. El enfermo recordaba todavía, a pesar de los años, este o aquel suceso, con gran pesar por parte de algún enfermero que no había contado con que un día el paciente se curara y revelara sus recuerdos.
Aun suponiendo que en un caso concreto se trate de un enfermo incurable según la opinión general, ¿quién nos dice a nosotros durante cuánto tiempo se va a considerar incurable este caso, o sea, la enfermedad en cuestión? ¿No hemos visto en la psiquiatría, precisamente en las últimas décadas, que los trastornos mentales que hasta entonces se pensaba que eran incurables al final se podían aliviar, si no curar del todo, con algún método terapéutico? ¿Quién nos dice a nosotros que el caso concreto de trastorno mental que nos ocupa no puede ser tratado con un método curativo en el que se está trabajando precisamente ahora en algún lugar, en una clínica cualquiera, sin que nosotros lo sepamos?
Sé perfectamente qué tipo de objeciones están pensando ustedes en este momento. Por ello pasaré inmediatamente a hablar de los argumentos generales, fundamentales contra la eliminación de un enfermo mental. Tenemos que plantearnos lo siguiente: suponiendo que fuéramos lo suficientemente sabios como para hablar con absoluta seguridad de incurabilidad no sólo momentánea sino permanente, ¿quién le da al médico el derecho a matar? ¿Es la sociedad humana quien le otorga este derecho al médico por ser médico? ¿No está el médico obligado a salvar, a ayudar cuando pueda y a asistir al enfermo aunque éste no se pueda curar? El médico no es el juez que decide la vida o la muerte del enfermo que se le confía, o que se pone él mismo en sus manos, por lo que no tiene derecho —ni debe adjudicárselo nunca— a emitir una sentencia sobre el mayor o menor valor de la vida de una persona aparente o realmente enferma.
Imagínense ustedes lo que sucedería si este «derecho» (que el médico no tiene) pasara a ser una ley (aunque sólo fuera un convenio tácito): estoy convencido de que se acabaría para siempre la confianza que los enfermos y sus familiares tienen puesta en el médico, pues nadie sabría nunca si éste se le acerca como asistente y salvador o como juez y verdugo.
Ustedes harán más objeciones; quizá opinan que los argumentos alegados en contra no son convincentes si no nos preguntamos sinceramente si no tiene el Estado el deber de reconocerle al médico el derecho a eliminar a los individuos inútiles, que no sirven para nada. Se podría pensar que el Estado, como guardián de los intereses generales, tiene que liberar a la sociedad de la carga que suponen estos individuos tan «improductivos», que sólo quitan el pan a las personas sanas y trabajadoras. Si se trata de un «consumo» de bienes como los alimentos, las camas de hospital, el trabajo de médicos y enfermeros, etc., no es necesario discutir este argumento si nos damos cuenta de una cosa: un Estado al que le van las cosas tan mal en el aspecto económico que se ve obligado a eliminar a la insignificante proporción de incurables para ahorrar así en los bienes mencionados, ha fracasado económicamente hace ya tiempo.
Pero en lo que concierne a la otra parte de la pregunta, al hecho de que los enfermos incurables ya no son útiles para la comunidad humana, de que su asistencia es «improductiva», habría que recordar que la utilidad para la sociedad nunca ha sido ni será la única medida que tenemos derecho a utilizar con un ser humano. Qué improductiva es la vida de una pobre mujer que está en casa, casi paralítica, sentada en una butaca delante de una ventana, sin pensar en nada, y sin embargo le rodea el cariño de sus hijos o de sus nietos. Este amor la convierte en una abuela, y como tal, la hace tan insustituible e irreemplazable como lo es en su trabajo cotidiano otra persona cualquiera que ejerce su profesión.
Ahora estoy preparado para responder al siguiente argumento: todo esto es cierto, pero apenas se puede aplicar a aquellos pobres seres que tienen sin motivo el calificativo de «personas», por ejemplo, a los niños idiotas, absolutamente retrasados mentales. Ustedes se asombrarán —lo que no le sucede al psiquiatra que cuenta con una cierta experiencia— si les digo que estamos viendo continuamente cómo los padres cuidan y atienden con gran cariño a estos niños. Permítanme leerles un trozo de una carta de una madre que perdió a su hijo en la redada del conocido programa de eutanasia (la carta se publicó en un diario de Viena): «Por una deformación prematura de los huesos del cráneo en el vientre materno, cuando mi hijo nació el día 6 de junio de 1929 era ya un enfermo incurable. Yo tenía entonces 19 años. Divinicé a mi hijo y lo amé sin límites. Mi madre y yo hacíamos cualquier cosa para ayudar al pequeño gusano, aunque todo fue en vano. El niño no podía andar, ni podía hablar, pero yo era joven y no perdía la esperanza. Trabajaba día y noche sólo para poderle comprar a mi querido gusanito preparados alimenticios y medicamentos. Cuando yo ponía su pequeña y delgada manita sobre mi hombro y le decía: '¿Me quieres?', él se apretaba muy fuerte contra mí, se reía y me ponía torpemente la mano en la cara. Yo era entonces feliz, a pesar de todo, infinitamente feliz.» Creo que sobra cualquier comentario.
Ustedes podrían sostener todavía la idea de que el médico que mata a un enfermo incurable actúa en los casos de trastorno mental mencionado en representación de la propia voluntad del paciente, ya que esa voluntad está precisamente «trastornada». Como el enfermo, debido a su perturbación mental, no puede percibir por sí mismo su propia voluntad y sus intereses, el médico, como abogado de esa voluntad, está no sólo autorizado sino también obligado a provocar la muerte. Este homicidio sería una acción que vendría a sustituir al suicidio que sin duda llevaría a cabo el enfermo si supiera cómo están las cosas a su alrededor. Lo que tengo que decirles contra este argumento, lo voy a exponer también en un caso que yo mismo he vivido. Cuando yo era joven trabajaba como médico en una clínica de medicina interna en la que ingresó un día un joven colega. El diagnóstico lo traía él mismo y era correcto: un cáncer maligno muy peligroso, imposible de operar. Se trataba de una forma especial de cáncer —la medicina lo denomina melanosarcoma—, que se puede comprobar a través de una reacción determinada en la orina. Intentamos en ganar al paciente cambiando su orina por la de otro enfermo y mostrándole el resultado negativo de la reacción. ¿Qué hizo él? Se introdujo de puntillas a media noche en el laboratorio y comprobó allí la reacción en su propia orina, para sorprendernos al día siguiente con su resultado positivo. Nada nos podía sacar ya de este apuro y sólo nos quedaba esperar el suicidio del colega. Cada vez que tenía permiso para salir —lo que no le podíamos prohibir— para ir, como hacía siempre, a un café cercano, temblábamos ante la idea de que nos comunicaran que se había envenenado allí, en los servicios. Pero, ¿qué sucedió en realidad? Cuanto más avanzaba la enfermedad, más empezaba el paciente a dudar de su diagnóstico. Cuando le aparecieron metástasis en el hígado se diagnosticó hepatopatías inofensivas. ¿Qué había sucedido? Cuando más se acercaba la muerte, más se despertaba en él el deseo de vivir y menos quería reconocer que estaba próximo el final de su vida. Se puede pensar sobre esto lo que se quiera; es un hecho, y por tanto indiscutible, que en este caso nació un deseo de vivir, lo que nos tiene que convencer de una vez para siempre de que no tenemos derecho a negar a ningún enfermo la vida que tanto desea.
Tenemos que defender también esta tesis cuando, como médicos, nos vemos ante un hombre que ha demostrado que no tiene ya ningún deseo de vivir. Me refiero a los suicidas. Yo creo que en un intento de suicidio el médico tiene no sólo el derecho, sino también la obligación, de intervenir, de salvar y ayudar todo lo que pueda. ¿Significa esto enfrentarse al destino? No. Se enfrenta al destino el médico que no presta ayuda a un suicida, pues si el «destino» hubiera querido que el suicida muriera, habría encontrado los medios necesarios para que no cayera a tiempo en las manos de un médico.
Del director
- Islandia: primer país sin nacimientos Síndrome de Down, el 100% son abortados
- 9 cosas que conviene saber sobre el Miércoles de Ceniza
- Juan Claudio Sanahuja, in memoriam
- Trumpazo: la mayoría de los católicos USA votaron por Trump (7 puntos de diferencia)
- Mons. Chaput recuerda y reitera en su diócesis la necesidad de vivir la castidad a los divorciados que se acerquen a la Confesión y la Eucaristía
- Cardenal Sarah, prefecto para el Culto Divino, sugiere celebrar cara a Dios a partir de Adviento
- Medjugorje: Administrador Apostólico Especial. Por ahora no parece.
- Turbas chavistas vejan y humillan a seminaristas menores